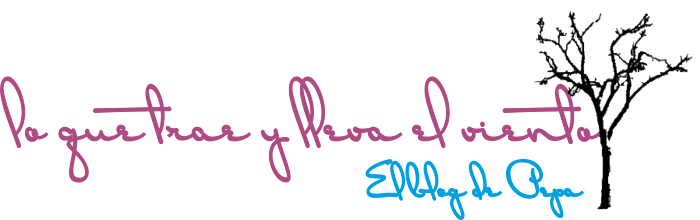ESTACIÓN “DESTINO”
María estaba cansada de su
existencia, gastada de vivir. Sus pasos la llevaron a la vieja estación de ferrocarril,
en esa parte de la ciudad que siempre está cubierta por el intenso gris de la
tristeza.
A medida que avanzaba, sus
pensamientos se iban desordenando en su cabeza, y su memoria arriaba las velas
en el olvido de sus años.
Llegó a tiempo de coger su
último tren, ese que no necesita billete, ese que el revisor hace la vista
gorda, ese del que jamás podrá regresar; al menos como partió.
Sintió desprenderse un
trocito de corazón, el que no fue capaz de guardar bajo la coraza de la
indiferencia. El que había disfrutado de las
caricias más tiernas se quedaba allí, anclado en el andén recordando su pasado, esperando su regreso.
No estaba sola, otras
almas perdidas vagaban por la estación. Auténticos desconocidos hermanándose
para emprender el mismo viaje.
Caminaba hacia las puertas
del tren, como si alguien manejase los hilos de su vida. Hacía tiempo que no pensaba nada por sí misma, sencillamente se dejaba llevar.
Se acomodó en un
compartimento que estaba vacío, aunque pronto empezaron a ocuparse sus
asientos. No se había acabado de instalar cuando entraron una madre con su
parlanchina hija, rompiendo el silencio que también se había instalado con
ella.
Cuando la pequeña se sentó a su lado, regresó a su
infancia, a los días que pasaba con su abuela. Rememorando esas historias de
miedo que contaba su tía sentados alrededor de la mesa de camilla, cuando sus
padres salían al cine.
Recordaba como los domingos por la mañana, su
abuela la bañaba en aquel enorme baño de zinc, el olor a limpio que desprendía
el jabón verde y con qué ternura la secaba con aquellas toallas perfumadas por
los jabones de lavanda. Esos que se ponían en los cajones de la cómoda dónde
las guardaban. Catalina, su abuela, siempre olía a lavanda.
Se le vino a la memoria
aquel domingo que la llevó a ver el tren, porque no lo
conocía.
“Recorría la estación de
la mano de mi abuela, siempre calentita, que agarraba la mía con fuerza, como
si temiera perderme. Después de comprar los billetes, nos parábamos un ratito en el andén para ver pasar los
trenes. Si cierro los ojos puedo recordar la imagen; incluso ese penetrante olor a
carbonilla, que en los días de aire recorría la ciudad y se acababa impregnando
en las sábanas blancas que mi madre tendía en la terraza.
Mi abuela dejó que me
sentara al lado de la ventanilla, y mientras ella dormitaba, me entretenía contando los postes de la luz,
sentada en aquellos asientos de escay
verde”
Con el traqueteo del tren
se fue quedando dormida, sólo el agudo sonido que emitía el silbato del jefe de
estación la devolvió al viaje, a su vieja existencia, a sus desordenados
pensamientos. El tren se había detenido frente al cartel que anunciaba la
estación, pero su cansada vista desdibujaba borrosas las letras. No sabía dónde
habían hecho la parada, ni tan siquiera el tiempo que había transcurrido en el
trayecto.
Con un golpe seco se abrió
la puerta del compartimento, entrando a tropel un adolescente impertinente que
sin soltar palabra se arrellanó en uno de los asientos que quedaba libre. Con
gesto adusto, de parecer enfadado con medio mundo, se enfrascó los auriculares
y se aisló del otro medio.
“sonreía para mis
adentros, yo también fui adolescente impertinente, también miré ofuscada al
mundo, y encontré en esa etapa el amor de mi vida y con él mi primer
desencuentro. Esfumándose de mis sueños
los cuentos de hadas y princesas, aprendí a poner los pies en la tierra para
encontrarme con la tozuda realidad.”
A través del cristal
desfilaban los postes de la luz que, para mitigar el aburrimiento, inútilmente
intentaba contar perdiendo la cuenta antes de empezar; y entre bostezos, como
ruido de fondo la banda sonora del rodar del tren, se quedó dormida de nuevo.
“Un sueño espeso a la vez
que inquieto me invadió. Soñé que el tren iba a ninguna parte por unas vías que,
como líneas paralelas, se extendían hasta el infinito. Viajábamos sin conductor, me quería bajar, pero el resto de los viajeros
pasaban su tiempo ajenos como si tal cosa; parecía ser la única que percibía esta situación.
Y lo peor de todo es que parecía que no me veían, ni me
escuchaban, que no existía para
ellos. Un sudor frio perló mi frente, de
pronto sentí una presión en el brazo; la señora que estaba sentada frente a mí
intentaba despertarme. Parca en palabras pero con voz amable me dijo –estaba
usted atrapada en una pesadilla.
Abrí los ojos y tuve la
percepción de que el tren marchaba más rápido.
La señora que me despertó
estaba sentada frente a mí, sonriente. Me fijé más detenidamente en ella; parecía
aún joven pero la vida, a golpe de martillo, había cincelado imperceptibles
cicatrices; sólo otra mujer que hubiera sufrido las mismas heridas se hubiera
dado cuenta. Llevaba entre las manos una urna pequeña, al ver que yo detenía la mirada sobre ella explicó –son las
cenizas de mi Antonio, no soportaría la idea de estar separados.
Nunca había sentido la
muerte tan cerca.
No recordaba cuando
habíamos hecho la última parada, quizá porque estaba dormida. Un ligero
hormigueo rondaba mi estómago, me miré la muñeca y en ese momento me percaté
que había olvidado el reloj, asesino del tiempo, como a
mí me gustaba llamarle, sobre todo en esos momentos que volaba esfumándose
entre mis dedos. La señora que seguía sentada frente a mí con los restos de su
difunto apuntó:
-Son ya más de las dos; va
siendo hora de sacar el almuerzo. En ese momento también fui consciente de que
lo había olvidado, que había emprendido el viaje ligero de equipaje; y tan
ligera pensé para mis adentros
-Con las prisas olvidé de
traer merienda –dije con poco convencimiento.
Dejó la urna en el asiento
de al lado y con sumo cuidado extendió una servilleta sobre sus rodillas. Fue
sacando todo tipo de fiambreras con comida dispuesta a compartirlas conmigo.
Le sonreí, y a pesar de
tener hambre apenas comí un par de
trocitos de queso y algo de pan, no quería abusar de su generosidad. Entre
bocado y bocado fuimos desgranando retazos de nuestras paralelas vidas, marido,
hijos, una vida cómoda hasta que con un quiebro del destino lo perdimos casi
todo. A ella solo le quedaba una urna con las cenizas del que fue su compañero
de viaje y unos hijos al otro lado del
océano que solo se acordaban de ella por navidad. A mí, ni tan siquiera eso,
solo unos pensamientos desordenados y unos recuerdos que iban desapareciendo de mi memoria por
momentos.
Me recordó mi propia existencia
con menos años vividos; yo tenía la vista más cansada y el cuerpo y el alma más
envejecidos, pero en definitiva, no dejábamos de ser eslabones de la misma
cadena. Me dio la sensación de que también viajaba a ninguna parte.
Un sol luminoso se acostaba
sobre el horizonte exhalando una luz pastel, dibujando en el cielo las formas
más caprichosas que se le antojaban; hasta dar los últimos coletazos y quedar
en la penumbra. Una frágil luz daba un aspecto curioso a las siluetas,
desdibujando lo que hacía apenas un rato
había coloreado el sol.
Mis pensamientos se
volvieron más confusos y mis ideas se mezclaban unas con otras; y si antes me
había resultado familiar la cara de esa mujer, ahora era una perfecta
desconocida.
Noté que me movía, ¿Dónde estaba?
Me miré las manos, no reconocía esos dedos curvados y viejos, esas manos
cansadas. Miré por la ventana, la oscuridad enmarcaba todo el cristal. Se había
hecho de noche.
Una nueva parada, debía
ser una estación importante. Se formó un gran revuelo de gente, sombras que una
luz marfil proyectaba deformadas sobre el suelo. Unos bajaban con sus
equipajes, su viaje había terminado. Otros colocaban sus enseres en los huecos
libres que quedaban en las estanterías que había sobre los asientos. Me pareció
verla entre los recientes viajeros del
compartimento con un traje muy negro y una cara muy pálida. O tal vez fue otra
ilusión que proyectó mi desordenado pensamiento.
En un instante de lucidez,
descubrí que ya no se hallaba frente a mí la señora con la urna de su difunto
esposo; no recordaba su nombre, ni siquiera si nos despedimos, seguramente habría
llegado a su destino.
Con el mismo traqueteo
monocorde que me había acompañado todo el viaje me fui adentrando en mis
pensamientos, cada vez más confusos, cada vez más desordenados, y con una
sensación de vértigo que parecía que aceleraba más el tren. Aún así, me daba
cuenta que a cada tramo que avanzábamos iba cambiando también el paisaje
humano; gente que iba y venía, que entraba y salía de mi vida.
Tardé un buen rato en
adaptar mis ojos a la penumbra que imperaba en el compartimento. Allí estaba,
ocupando el asiento al lado de la puerta, con el traje muy negro, y la cara muy
pálida. Me parecía mucho más anciana y
más vulnerable de lo que recordaba. Asía su bolso desconfiada, con cara de pocos amigos se fue arrellanando
en el asiento.
-¿Va muy lejos? –Me
preguntó de repente.
Su pregunta me cogió por
sorpresa y le respondí sin pensar la respuesta
-Seremos compañeras de
viaje –espetó de nuevo.
El corazón empezó a
latirme con fuerza, notaba como me pulsaba en la sien y me inundaba la
sensación de que ya había pasado por esa situación, sentí un frio que recorrió
todo mi cuerpo.
No volvió a hablar durante
largo rato; yo intentaba ordenar mis pensamientos, tarea inútil a esas alturas
del viaje, pues vagaban por mi cabeza como caballos desbocados, pasando veloces
como episodios sueltos de mi vida.
Me asusté al mirarla un
instante y ver en sus ojos mi reflejo, ajada copia del original, mi pelo más
blanco, mi sonrisa congelada y la mirada perdida Dios sabe dónde.”
El sonido del tren inundó la
estación, un pitido agudo anunciaba su llegada, mientras los pasajeros iban
recogiendo sus cosas, estirando las piernas y desperezándose disimuladamente.
-¡Hemos llegado a la
última estación del trayecto! –avisaba el revisor en cada compartimento.
Los pasajeros ya estaban
levantados cogiendo sus maletas. Tan solo una mujer permanecía inmóvil en su
asiento, sí, la mujer que montó en aquella estación que siempre estaba
cubierta por el intenso gris de la tristeza. El revisor se acercó a ella y
tocándole el hombro con suavidad le comunicó que el tren ya había llegado; al
ver que no se movía, volvió a tocarla. Esta vez lo hizo en la mano, helándose
su rostro al comprobar que estaba fría y rígida. Con la mirada perdida entre el
resto de los viajeros exclamó – ¡Hace rato que esta mujer llegó a la estación
“Destino”!
Texto:Pepa Cid